Bolivia deja el Socialismo
Veinte años después de que un proyecto político de inspiración socialista se instalara en el Palacio Quemado y convirtiera al Estado en el gran motor —y árbitro— de la economía, Bolivia está viviendo un viraje que, por su velocidad y alcance, ya no cabe en la palabra “ajuste”. El cambio tiene nombres, fechas y decretos: un nuevo mapa de poder tras las últimas elecciones, un Ejecutivo que se define con el lema “capitalismo para todos”, y un paquete de medidas que rompe con dos pilares del ciclo anterior: los subsidios generalizados y el control estatal sobre las reglas del juego para producir, importar, exportar, invertir y acceder a divisas.
No se trata solo de una discusión ideológica. En la práctica, el giro está empujado por la misma fuerza que ha reordenado a otros países dependientes de materias primas: la aritmética del dinero. Un Estado que durante años sostuvo estabilidad de precios, crecimiento y programas sociales gracias a la renta gasífera, hoy enfrenta escasez de dólares, caída de exportaciones energéticas, presión inflacionaria y un desgaste político que terminó por volcar el Parlamento hacia posiciones de centro y derecha. En ese contexto, lo que antes se resolvía con controles y gasto público empieza a resolverse con precios, incentivos y apertura.
Del “Estado empresario” al Estado en emergencia
El modelo que dominó el último cuarto de siglo boliviano —con su punto de inflexión a mediados de los 2000— se basó en un Estado fuerte, con empresas públicas en sectores estratégicos, y una redistribución apoyada en ingresos extraordinarios por recursos naturales. Durante el auge de las materias primas, esa fórmula fue eficaz: elevó el consumo, expandió el gasto social y mantuvo una inflación históricamente baja. El ancla fue doble: subsidios (especialmente a combustibles y alimentos) y un régimen cambiario fijo que, combinado con controles, abarató importaciones y contuvo precios.
Pero un modelo tan dependiente de un recurso estrella tiene una fragilidad simple: cuando el recurso se agota o pierde peso, la política queda sin margen. En Bolivia, la caída de la producción de hidrocarburos y el aumento de las importaciones de combustibles erosionaron la balanza externa. Al mismo tiempo, el déficit fiscal se volvió persistente y la financiación interna —incluido el apoyo del banco central— fue ganando protagonismo. Lo que por años fue una “estabilidad administrada” derivó en un escenario de reservas exiguas, distorsiones de precios y señales cada vez más claras de que la economía ya funcionaba con dos realidades: la oficial (tipo de cambio y precios administrados) y la real (costos de importación, escasez y mercados paralelos).
El punto de quiebre no fue un solo shock, sino una acumulación: falta de combustibles en momentos críticos, restricciones de acceso a divisas, aumento del costo de vida y una sensación de “fin de ciclo” que atravesó tanto al sector privado como a amplias capas urbanas. La política leyó la señal. Y la respuesta —esta vez— no fue reforzar los controles, sino desmontar parte de ellos.
El nuevo libreto: precios reales, inversión y reglas estables
El corazón del viraje se expresa en una norma de emergencia con objetivos explícitos: restablecer estabilidad macroeconómica, recuperar liquidez, fortalecer reservas, garantizar combustibles y energía, reactivar inversión y empleo, y desburocratizar el aparato estatal. El texto no es retórico: habilita un marco extraordinario para atraer capital, promete seguridad jurídica y señala que la crisis no se resuelve con más Estado, sino con un Estado que deje de “trancar” la producción.
El mensaje al mercado es directo: la inversión —nacional y extranjera— vuelve a ser una palabra central, ya no un complemento condicionado por licencias, cupos o discrecionalidad. En esa línea, se crea un régimen especial de promoción y protección de inversiones que ofrece previsibilidad regulatoria, trato no discriminatorio y estabilidad de normas e impuestos por un plazo prolongado. En el lenguaje boliviano, esto es una ruptura: durante años, el discurso dominante sostuvo que el Estado debía capturar la mayor parte de la renta y que el capital privado debía adaptarse a una arquitectura de control. Hoy, la norma invierte el principio: es el Estado el que se compromete a mantener reglas para que el inversionista se anime a entrar.
En paralelo, el Gobierno busca liberar cuellos de botella en comercio exterior. Una decisión ilustrativa es la eliminación de requisitos administrativos que, en la práctica, funcionaban como llave política para exportar ciertos productos. En un país donde las autorizaciones previas y la lógica del “abastecimiento interno” se convirtieron en instrumentos de intervención, quitar esos filtros equivale a reconocer que el crecimiento necesita exportaciones, y que exportar no puede depender del humor del día.
La medida más simbólica: El golpe a los subsidios de combustibles
Si hay un punto que simboliza el fin de una época, es el combustible. Durante dos décadas, los precios subsidiados fueron parte del pacto social: gasolina y diésel baratos para contener inflación y sostener transporte, producción y consumo. El costo fiscal era alto, pero políticamente era “intocable”. No por casualidad, intentos de desmontar ese esquema en el pasado terminaron en protestas y marcha atrás.
Ahora, el Gobierno eligió el camino contrario: subir los precios y acercarlos al costo real. El nuevo cuadro fija valores para gasolina especial, diésel y otros derivados, rompiendo la idea de que el Estado puede seguir absorbiendo indefinidamente la factura energética. El diésel —clave para agro, logística y transporte— se convierte así en un termómetro de la transición: si el país tolera un diésel más caro, tolera también la idea de que la estabilidad ya no se compra con subsidios, sino con disciplina fiscal y productividad.
La decisión, sin embargo, tiene consecuencias inmediatas: presión sobre precios, malestar social y un riesgo de espiral inflacionaria si los salarios no acompañan. Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo combina el ajuste con medidas laborales y sociales: incremento del salario mínimo y esquemas transitorios de alivio. Aun así, la efectividad de esa compensación choca con una realidad estructural: la alta informalidad. Cuando una gran parte de la fuerza laboral está fuera de la formalidad, el salario mínimo protege a menos gente de la que parece y el costo del ajuste se concentra en quienes viven del ingreso diario.
Austeridad selectiva: Menos gasto, menos crédito estatal y control de planillas
Otra ruptura con el modelo anterior está en el rol del Estado como financiador de sí mismo. La norma de emergencia apunta a racionalizar gastos, frenar nuevas contrataciones y limitar la expansión salarial del sector público. Más importante aún: se restringe la posibilidad de que el banco central alimente a empresas públicas con crédito interno, un mecanismo que en muchos países se convierte en vía indirecta de monetización del déficit.
Este detalle técnico define la orientación:
El Estado ya no quiere ser simultáneamente empresario, banquero y garante. Si la banca central deja de financiar empresas estatales, las empresas deberán demostrar eficiencia, reestructurarse o abrirse a alianzas. Es el tipo de decisión que, aunque no tenga titulares llamativos, cambia la estructura de poder económico: reduce el margen para sostener compañías deficitarias y empuja a una lógica más cercana a mercado.
El dólar como frontera: Hacia un nuevo régimen cambiario
La economía boliviana vivió años con un tipo de cambio prácticamente inmóvil, útil para contener inflación y dar previsibilidad. Pero un tipo de cambio fijo exige reservas y confianza; sin ellas, se convierte en una promesa difícil de sostener. La emergencia actual incluye una instrucción clara: transitar hacia un nuevo régimen cambiario, con medidas técnicas, coordinación con supervisores financieros y mecanismos de intervención que permitan ordenar el mercado.
El cambio cambiario es el corazón de cualquier abandono real del “socialismo económico” en América Latina, porque ahí se define si un país admite el precio de la moneda o lo fija por decreto. Si Bolivia avanza hacia mayor flexibilidad, estará aceptando una regla de mercado que durante años se evitó por su costo político. Si no avanza, el ajuste se cuela por otras vías: escasez, mercados paralelos y inflación reprimida.
Oro, liquidez y una economía que se defiende con reservas
La otra cara del problema cambiario es la caja: ¿de dónde salen los dólares cuando el gas ya no aporta como antes? En los últimos años, Bolivia se apoyó cada vez más en operaciones con oro para obtener liquidez y cumplir obligaciones externas. El mecanismo muestra un país que, sin acceso pleno a mercados internacionales y con reservas en divisas debilitadas, recurre a su activo más tradicional para ganar oxígeno.
El oro también revela una tensión: es un puente, no una solución estructural. Vender o monetizar oro sirve para atravesar meses críticos, pero no reemplaza un sector exportador robusto. Por eso el discurso oficial insiste en reactivar recursos naturales y atraer inversión para explotarlos con mayor eficiencia. El problema es que esa apuesta —históricamente— ha sido también el pecado original: confiar en un “nuevo gas”, ahora llamado litio.
Litio: El nuevo gas, con viejos dilemas
Bolivia posee uno de los mayores potenciales de litio del planeta. Pero entre potencial y producción hay un abismo de tecnología, infraestructura, agua, licencias sociales y gestión. Desde hace más de una década, el país promete industrializar el “oro blanco”; sin embargo, la industria no despega al ritmo de sus competidores regionales.
Los contratos y acuerdos con socios extranjeros reactivaron el debate, pero también encendieron resistencias: denuncias de opacidad, cuestionamientos ambientales y reclamos por consulta previa. En regiones donde el agua define la vida, el litio no es solo un mineral: es una amenaza si el proyecto llega sin garantías. Y el conflicto por el litio pone un límite político a la apertura: Bolivia puede querer inversión extranjera, pero si no logra legitimidad territorial, la inversión se vuelve inviable. El nuevo enfoque gubernamental busca reordenar esa ecuación: no necesariamente romper con socios previos, sino renegociar y “resetear” el marco, ofreciendo seguridad jurídica al inversor mientras intenta construir licencia social en el territorio. Es un equilibrio difícil: más mercado exige reglas; más reglas exigen confianza; y la confianza, en Bolivia, no se decreta.
La oposición que importa: La calle
Una paradoja recorre la coyuntura: el Parlamento se movió hacia la derecha del centro, pero la oposición con capacidad real de veto está en la calle. Sindicatos, organizaciones sociales, sectores del transporte y regiones productivas son actores que pueden paralizar rutas, ciudades y cadenas logísticas. La transición al capitalismo “para todos” puede tener mayorías legislativas, pero no necesariamente paz social. Esa presión ya obligó a ajustes de estrategia: negociación, replanteamiento normativo y concesiones para sostener el núcleo del plan sin incendiar el país. Es una lección histórica boliviana: las reformas económicas fracasan menos por falta de argumentos técnicos que por falta de coaliciones sociales capaces de sostenerlas.
¿Abandono del socialismo o pragmatismo de supervivencia?
Decir que Bolivia “abandona el socialismo” es una simplificación útil como titular, pero incompleta como diagnóstico. Lo que está ocurriendo es más preciso —y más duro—: Bolivia está abandonando la ilusión de que el Estado puede financiarlo todo y controlar los precios sin pagar costos. Está dejando atrás un conjunto de instrumentos (subsidios masivos, trabas a exportación, reglas cambiarias rígidas, crédito estatal a empresas públicas) que definieron su modelo de “Estado protector” durante dos décadas.
Eso no significa que el país renuncie a la protección social o al papel del Estado en sectores estratégicos. Significa que, bajo presión de reservas, inflación y escasez, el Estado cambia de rol: de empresario y fijador de precios, a árbitro que busca inversión, disciplina fiscal y mayor flexibilidad. El éxito de este giro dependerá de tres factores que Bolivia conoce bien y que, justamente, explican sus ciclos: capacidad de gestión, confianza institucional y diversificación productiva real. Si el cambio se limita a recortar y abrir sin construir instituciones, el país puede terminar en un nuevo péndulo político. Si logra estabilizar, atraer inversión con reglas creíbles y convertir recursos naturales en industria, el giro de 2025–2026 podría marcar el inicio de un nuevo ciclo: menos épico, más técnico y, sobre todo, más condicionado por la realidad.

Cuenta atrás con Irán

Cuba al límite ante Trump

El Pacto UE‑India al desnudo

¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

Cuba aislada y en Crisis
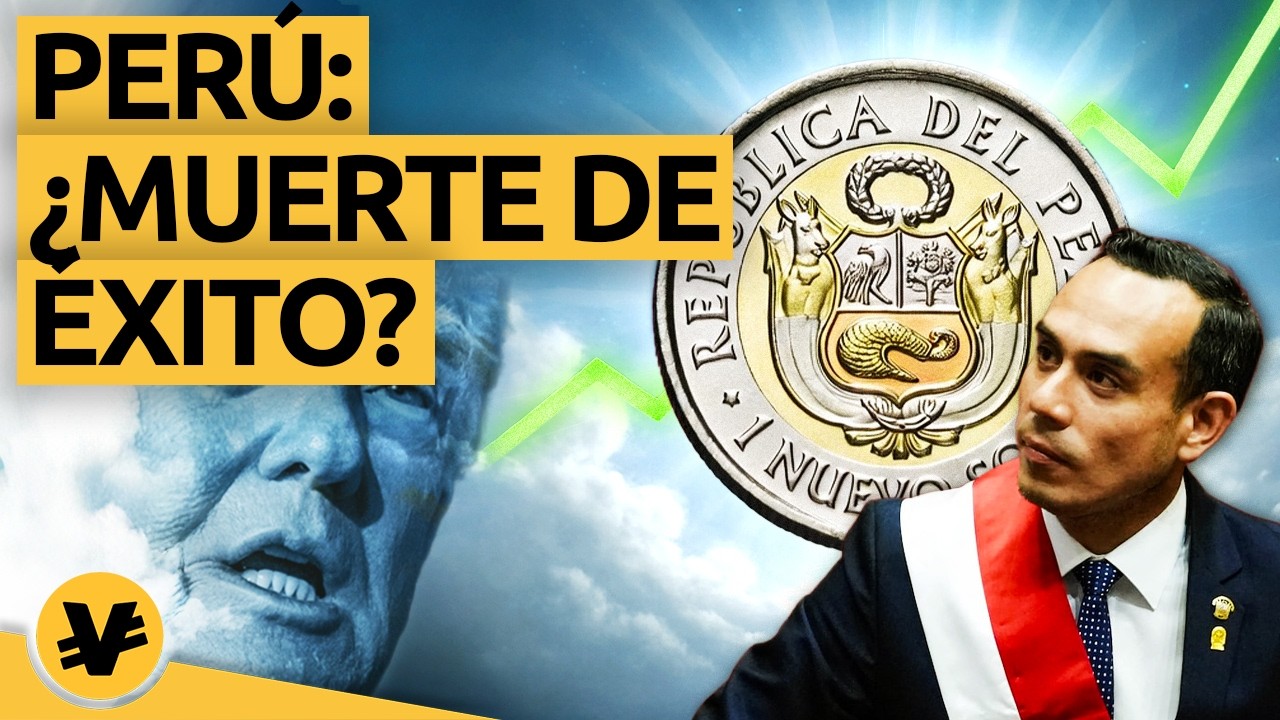
Paradoja del Sol Peruano

IA en apuros Energéticos

OCDE: Alerta final a España

Crisis entre Trump y el dólar

Trump recula en Groenlandia

Colapso demográfico Alemán






