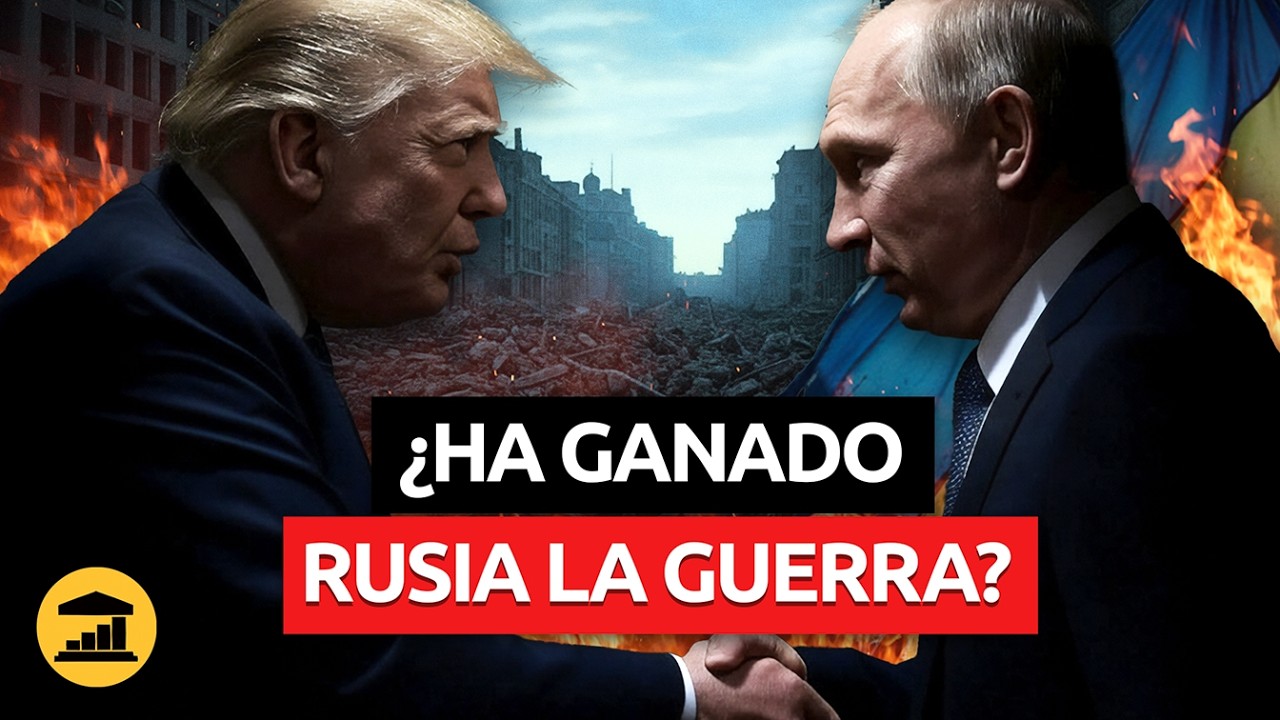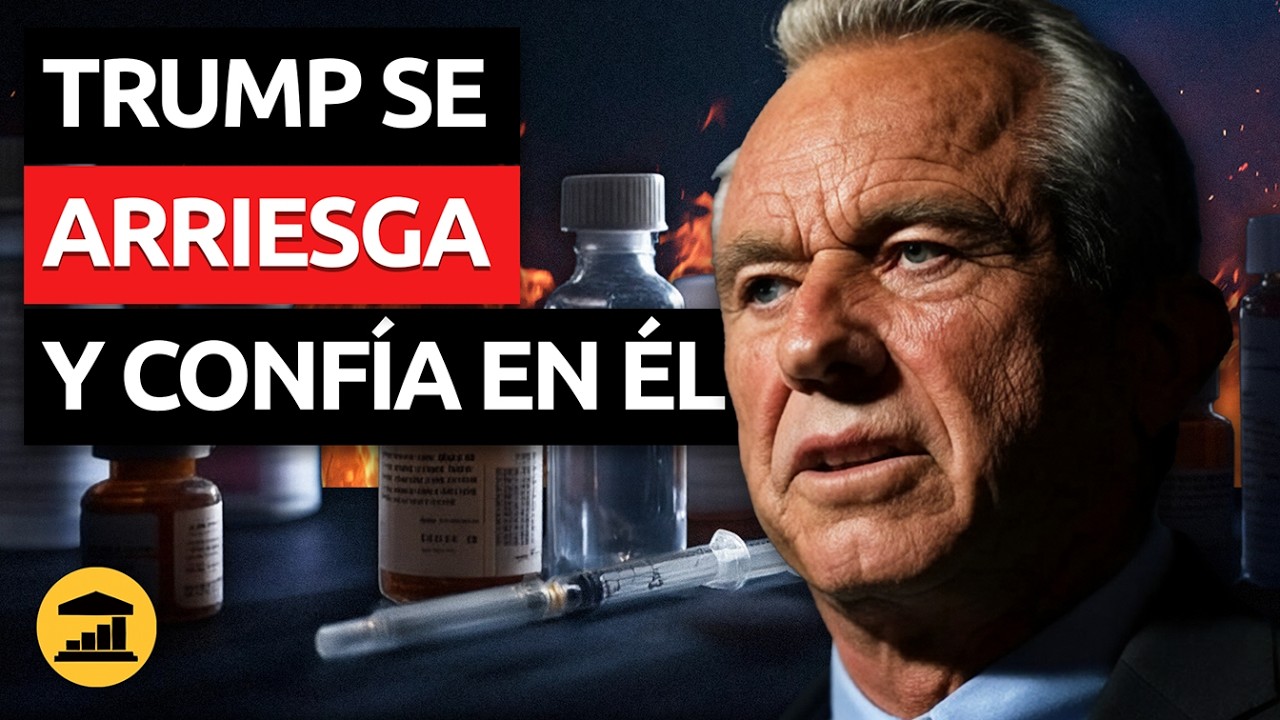Indonesia jaquea a Potencias
Indonesia ha convertido su “no alineamiento activo” en una maniobra de poder que incomoda por igual a Washington y Pekín. En pocas semanas, Yakarta ha amarrado nueva capacidad para dictar precios y condiciones en minerales críticos, ha profundizado su cooperación militar con Estados Unidos mientras ensaya salidas para reducir la dependencia financiera de China, y ha multiplicado sus palancas diplomáticas al incorporarse al club ampliado de potencias emergentes. El resultado: una posición negociadora que pone en jaque a las dos superpotencias sin renunciar a ninguna de sus ventajas.
El tablero de los minerales críticos
La jugada más visible se libra en el níquel y las tierras raras. Indonesia, primer productor mundial de níquel y clave para las baterías de vehículos eléctricos, reforzó su apuesta por el “downstreaming” —obligar a que el valor añadido se quede en casa— con un plan para un hub de procesamiento que integrará a actores chinos y asiáticos junto a los campeones locales. Al mismo tiempo, el Gobierno ha creado una agencia específica para ordenar la cadena de valor de minerales y tierras raras, con la mira en estándares ambientales y en el cumplimiento de reglas que faciliten el acceso a mercados occidentales. Esta pinza —atraer capital asiático y, a la vez, certificar cadenas “amigables” con los requisitos de subsidios en Estados Unidos— le permite a Yakarta cotizar su níquel a dos demandantes rivales y exigir mejores condiciones a ambos.
El jaque comercial a Washington… con puerta de salida
En julio y agosto, el péndulo arancelario de Estados Unidos golpeó a Indonesia con un 19% uniforme a prácticamente todas sus exportaciones, una medida concebida para arrancar concesiones comerciales. Yakarta respondió ofreciendo una apertura casi total para bienes estadounidenses y compras voluminosas de energía, agricultura y aeronaves, pero al mismo tiempo negoció exenciones para productos en los que Estados Unidos no compite (palma, cacao, caucho) y mantuvo vivas otras contrapartidas. De facto, Indonesia transforma un castigo en un mecanismo de selección: cede donde le conviene atraer inversión y se blinda donde su ventaja comparativa es incuestionable.
…y el jaque financiero a Pekín
La dependencia de financiación y tecnología china en grandes infraestructuras —emblematizada por la línea de alta velocidad Yakarta–Bandung— dejó al Estado con una carga de deuda que las autoridades han definido como “bomba de relojería”. La respuesta, lejos de ser ruptura, es una reingeniería: el nuevo fondo estatal explora la reestructuración del proyecto y el reequilibrio de socios para reducir riesgos sin dinamitar la obra. Es una lección de “desacople selectivo”: Indonesia usa su propio balance para forzar condiciones más sostenibles a un proyecto con firma china, mientras preserva la puerta abierta a futuras inversiones del mismo origen.
Equilibrio duro: ejercicios con EEUU y compras de armamento multivector
En el plano militar, Yakarta mantiene y amplía los ejercicios conjuntos con Estados Unidos y aliados —este año con 6.500 efectivos y once días de maniobras— para elevar la interoperabilidad y enviar una señal de disuasión en el entorno del mar de Natuna. En paralelo, moderniza su fuerza aérea con una cesta plural: contratos con Francia (Rafale) en marcha y negociaciones abiertas con Estados Unidos (F-15) bajo exigencias de alto contenido local. La prioridad no es “elegir bando”, sino blindar autonomía con capacidades propias y opciones de suministro redundantes.
BRICS como multiplicador, no como alineamiento
La adhesión de Indonesia a BRICS a comienzos de 2025 no es un abandono de su “política exterior libre y activa”, sino una ampliación de su campo de juego. Con asiento en un foro donde China pesa, Yakarta gana voz colectiva del Sur Global a la vez que se reserva márgenes para negociar en solitario con Washington y con Bruselas. La membresía viene acompañada de planes para entrar al banco de desarrollo del bloque, otra palanca para diversificar financiación frente a condicionantes chinos o estadounidenses.
El tablero del mar de China Meridional: suavizar sin ceder
En el frente más sensible —Natuna—, Indonesia calibra el riesgo de una cooperación marítima con China en áreas delicadas sin reconocer pretensiones ajenas sobre su zona económica exclusiva. La señal es doble: rebajar fricciones prácticas con su mayor socio comercial, pero sin mover una coma en su posición jurídica. Las críticas internas a fórmulas de “desarrollo conjunto” han elevado el coste político de cualquier concesión; eso, paradójicamente, fortalece la mano negociadora de Yakarta con Pekín.
Soberanía digital: reglas propias para todos
En la economía digital, el Gobierno exige que las plataformas —sean chinas, estadounidenses o locales— recauden impuestos y se adapten a normas de comercio electrónico domésticas. Tras el precedente de forzar la reconfiguración del modelo “social commerce” de firmas extranjeras, Indonesia consolida un principio: si quieres acceder a nuestro mercado de 280 millones de consumidores, cumples nuestras reglas, aportas recaudación y —cada vez más— transfieres capacidades.
Lo que persigue Yakarta
- Precio y trazabilidad en minerales críticos para vender a ambos bloques con primas por cumplimiento regulatorio.
- Financiación diversificada que reduzca la exposición a un solo acreedor (China) sin cerrar el grifo de proyectos.
- Disuasión creíble con alianzas de entrenamiento occidental y cartera de armamento plural.
- Mercado digital ordenado que maximice recaudación y “know-how” local.
- Capacidad de veto en foros del Sur Global para evitar ser sujeto pasivo de la rivalidad entre superpotencias.
Por qué esto pone en jaque a EEUU y China
Para Washington, Indonesia es a la vez socio militar clave, proveedor potencial “compatible” con sus reglas de subvenciones y un negociador duro que puede redirigir flujos hacia Asia si la presión arancelaria se dispara. Para Pekín, es un ancla estratégica del Sudeste Asiático que no acepta diluir su soberanía marítima ni financiar a cualquier precio; un socio que quiere la inversión china, pero con balances saneados y control local sobre la cadena de valor. En ambos casos, Yakarta usa la competencia entre potencias para maximizar su autonomía: la jugada “retorcida” no es escoger, sino hacer que ambos te escojan… a tus términos.

Iran se ahoga sin Agua

Crisis laboral en EE.UU.

Monarquía: Tiempos difíciles
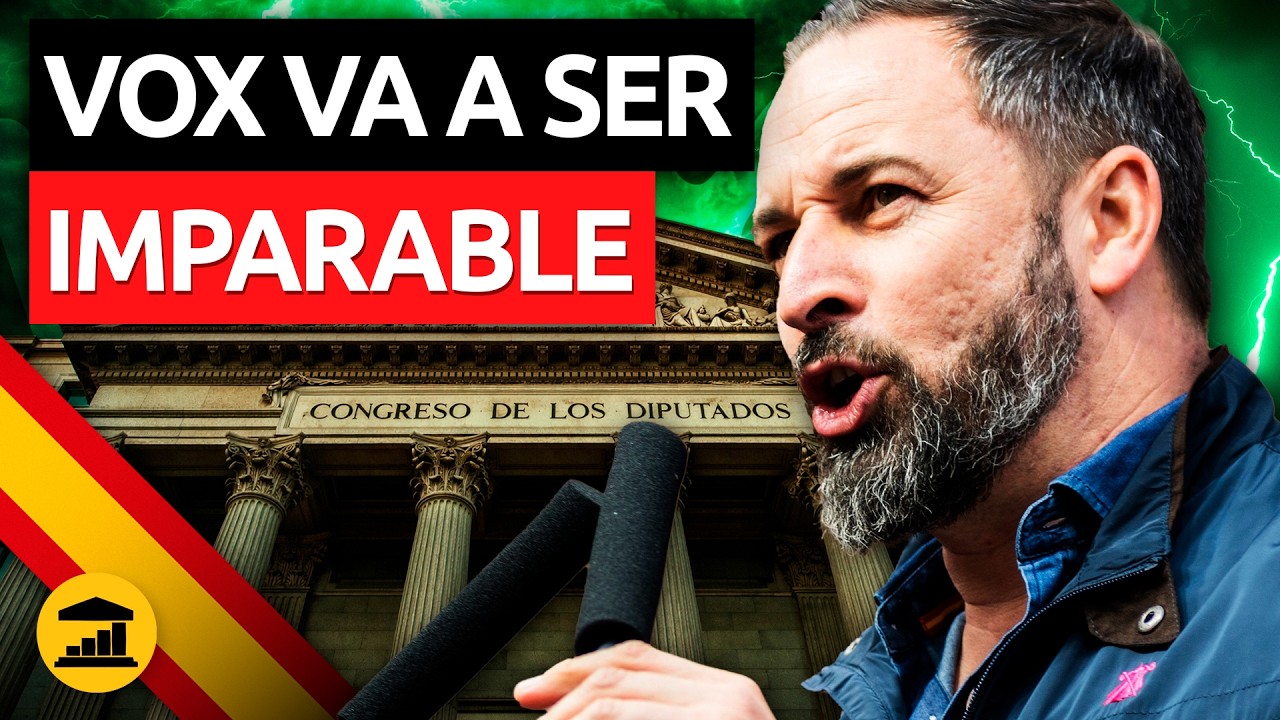
PSOE sinkt und Vox wächst

Islam y laicidad en Francia
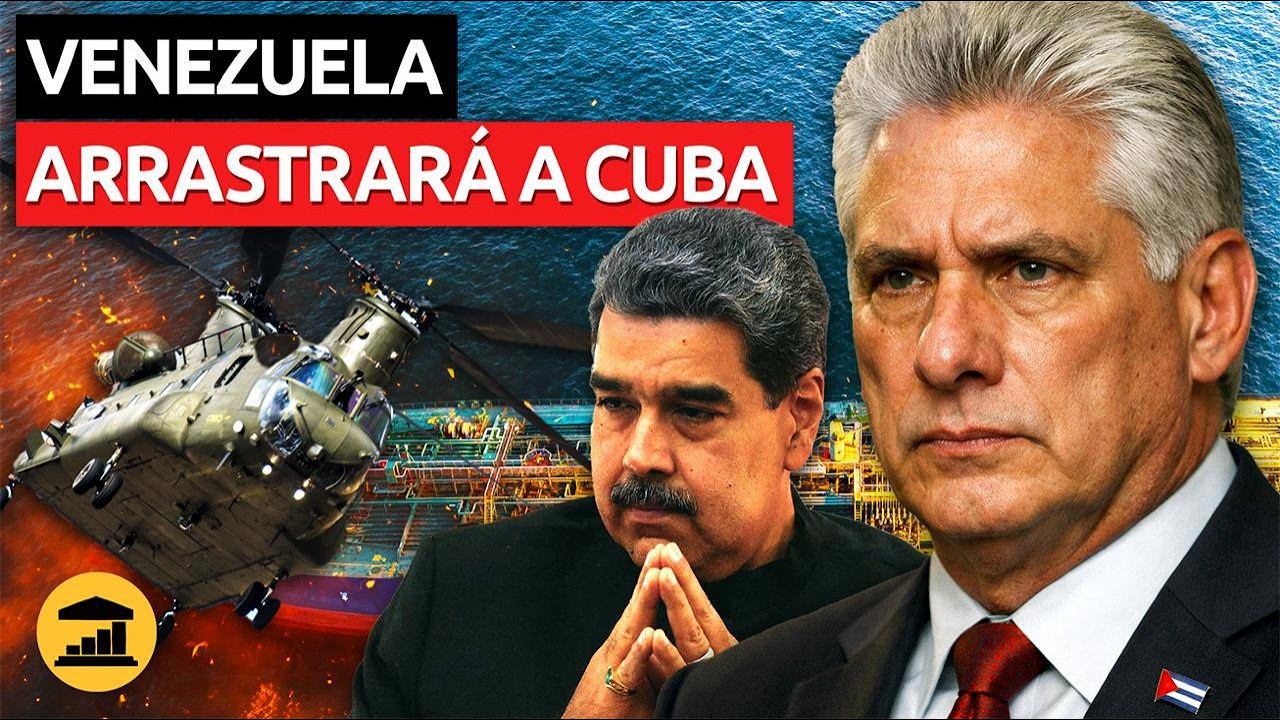
Cuba al límite sin Petróleo

Bandas y Peso: Cambio crucial
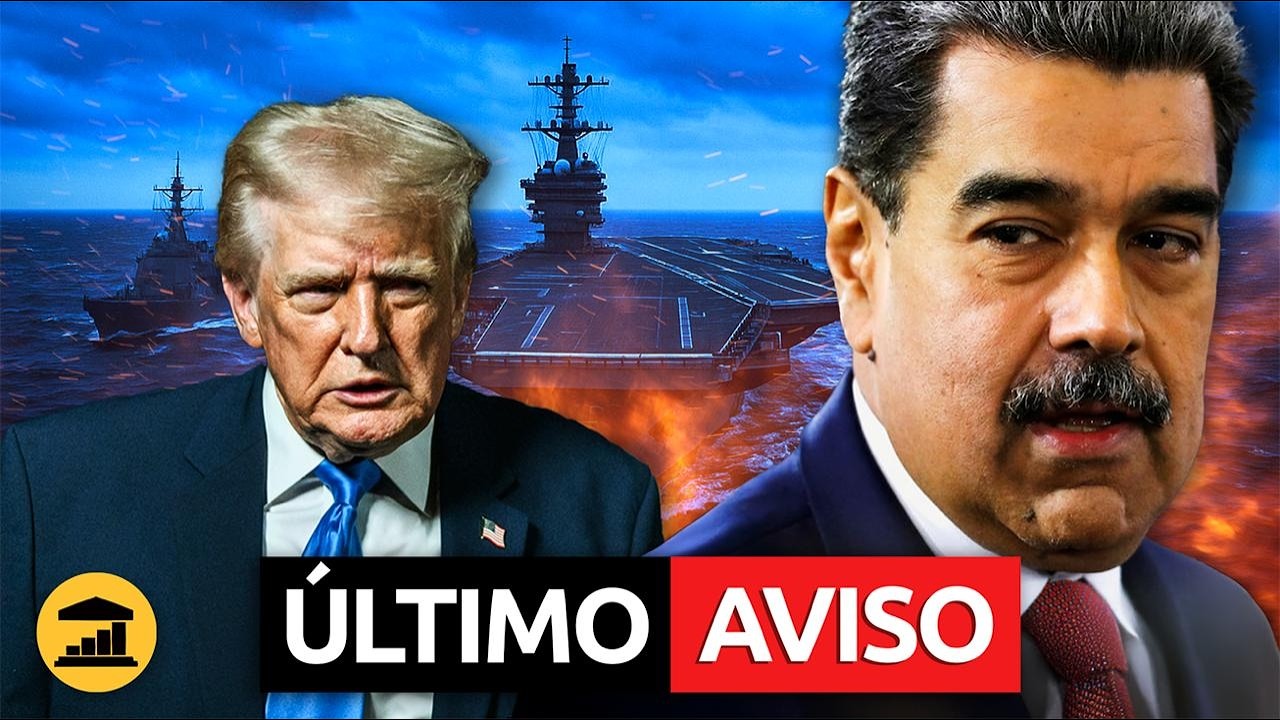
EE. UU.: Operación Inminente

Al Qaeda contra Rusia?

¿Qué hacer con Chile?

Alarma por los F-35 Saudíes